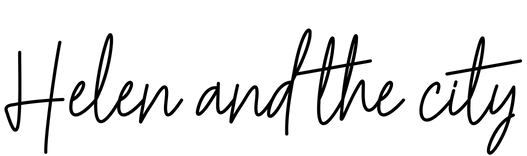Hoy quiero hablaros de un vino sencillamente espectacular que llegó a mi vida por casualidad, pero que se quedará en ella para siempre.
Allá por el año 2010 hice un viaje por la Toscana italiana en plena canícula estival; en este caso fue por la Toscana “rural”, si me permitís que la llame así, que es la que se encuentra más al sureste, en contraposición con lo que yo llamo la Toscana “monumental” que se encuentra más al noroeste. No es que aquella Toscana no tenga monumentos, porque Siena y Arezzo son dos monumentos en sí mismas, pero es cierto que no cuentan con la potencia monumental de Florencia, Pisa o Lucca.
Pero es que allí todo es hermoso, calor aparte. Los campos teñidos por el color amarillo de los girasoles, el violeta de la lavanda, el verde de los viñedos y los olivos y los cipreses… y el color arcilla de la tierra. Los pequeños y maravillosos pueblos (Cortona, Montepulciano, Castiglion Fiorentino, Montagnano, Mantalcino…) o las ciudades más grandes (Siena, Arezzo, Pienza…) conservadas con mimo desde hace siglos. La carretera serpenteante de Monticchiello, las colinas de Crete Senesi, los pueblos-castillo de Monteriggioni, Castello di Brolio o San Gimignano, o el valle de Orcia. La comida, el vino, la gente… todo se conjuga para hacer de éste un viaje maravilloso
El caso es que cenando en Arezzo una noche, en uno de esos restaurantes de toda la vida donde se come una buena cocina local a un precio razonable, vimos en la carta un vino que nos destacaba por tres razones: una, porque habíamos leído algunos artículos que hablaban maravillas del productor; otra, por lo bonito del nombre; y finalmente por su precio porque, en una carta de vinos con precios razonablemente contenidos (de 15/20€ a 35/50€) este se salía de esa banda de precios.
No era un vino de la tierra toscana, porque su morada está mucho más al norte, cerca de Verona y del lago de Garda. Pero lo cierto es que, sin más, decidimos pedir una botella de ese de Amarone della Valpolicella producida por L´Azienda Agrícola Dal Forno Romano de la añada 1998. Y menudo acierto que fue. Su etiqueta estaba hecha en ese tipo de papel que parece antiquísimo, tirando a ocre. Las uvas utilizadas eran extrañas para mí; Corvina, Rodinella, etc.
El color del vino era rojo oscuro, oscurísimo, tirando al marronáceo típico de los vinos dulces muy viejos y densos. Pero estaba hecho un chaval. En nariz era maravilloso, destacando claramente los pequeños frutos rojos intensísimos, ciruelas, pero también ceniza, almizcle y coco. La boca es poderosísima debido a que tiene mucho alcohol (¡17,5º!), mucha acidez y mucha fruta, pero perfectamente equilibrado, y una elevada densidad, inusual en un vino de mesa, que te llenan la boca y hacen que el final sea largo y gustoso. Riquísimo. Y lo mejor es que se notaba que aún podía mejorar con 5 años o más de buena crianza en botella.
Desde aquella añada de 1998 he tenido la suerte de poder beber dos añadas más, la de 2004 (apenas un adolescente en la actualidad) y la de 2009 (todavía finalizando su niñez), que me han confirmado lo maravilloso de este vino, eso sí, en una versión ligeramente menos densa que la de 1998, especialmente la de 2009. Pero con la misma potencia y precisión que la de 1998, que le permiten codearse codo con codo con los guisos más potentes y las carnes rojas más poderosas.
De verdad que es un vino que merece la pena probar; por su calidad, por su originalidad y por sus aromas y sabores, que son inconfundibles. SI os gustan los vinos con cuerpo, claro.
Y recordad: EL VINO SÓLO SE DISFRUTA SI SE CONSUME CON MODERACIÓN